Ciencia ficción
Cuando Unamuno y Ramón y Cajal escribieron relatos de ciencia ficción
La editorial sevillana Renacimiento publica la primera antología de textos dedicados al género por escritores de la Edad de Plata española
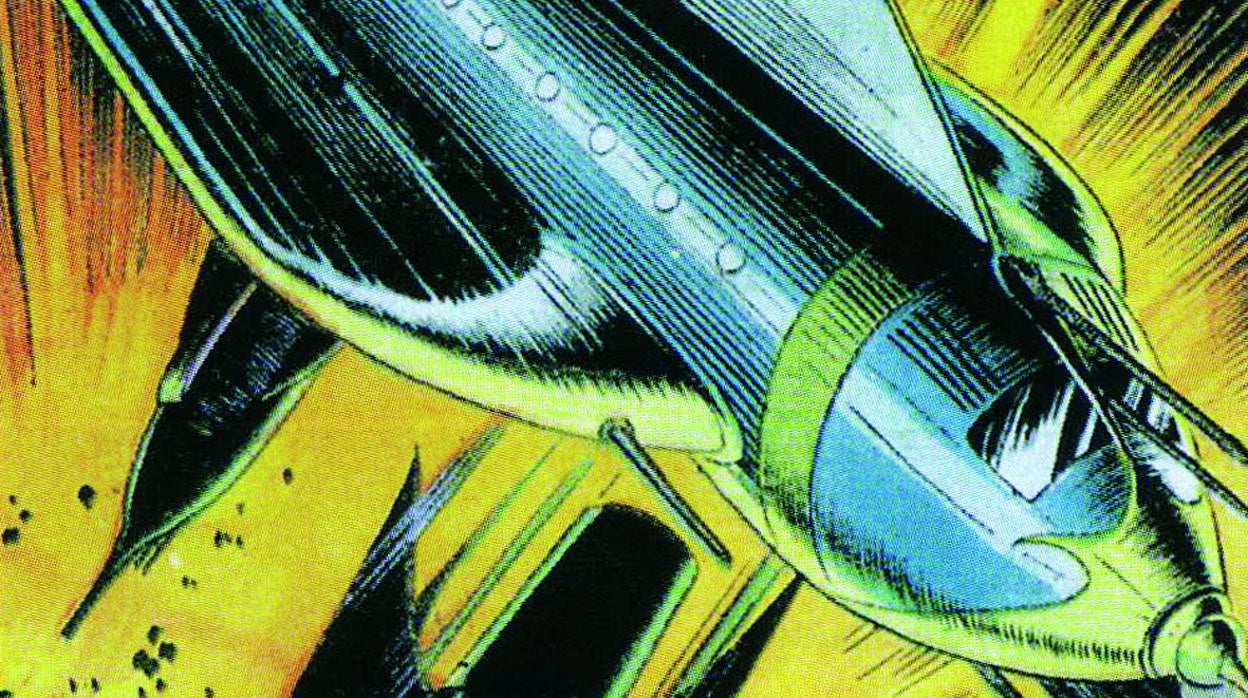
Cuando se habla de los orígenes de la literatura de ciencia ficción es habitual la cita de autores británicos, franceses o estadounidenses para delimitar los primeros pasos del género en la segunda mitad del siglo XIX, espoleado por los grandes avances tecnológicos.
Nombres como ... Julio Verne, H. G. Wells o Mark Twain son algunos de los escritores que cualquier neófito podría nombrar o, al menos, le podrían sonar dentro del género. Más difícil sería que muchos iniciados asociaran a mundos futuros, distopias, máquinas inteligentes y prodigiosos inventos a autores españoles de principios del siglo XX como Miguel de Unamuno, Ramón Gómez de la Serna, Azorín, Agustín de Foxá e, incluso, un Premio Nobel de Medicina como Santiago Ramón y Cajal .
Todos ellos, sin embargo, escribieron relatos o textos de ciencia ficción en los que fabularon sobre lo s adelantos científicos y cómo afectarían estos al futuro de humanidad, en algunos casos, los menos, con humor y asombro, y en los más, con pesimismo y advirtiendo sobre los sistemas totalitarios que se desarrollaban en los años 20 y 30 del siglo XX, especialmente, por el gran impacto que produjo en Europa, la revolución rusa , pero también atentos a la emergencia del anarquismo en esa misma época.
Estos autores forman parte de la nómina de veinticuatro que compila «Mundos al descubierto» , que publica el grupo editorial sevillano Renacimiento en su sello Espuela de Plata y que es la primera antología dedicada a recuperar textos de ciencia ficción de la Edad de Plata de la literatura española , esto es, desde 1898 al estallido de la Guerra Civil .
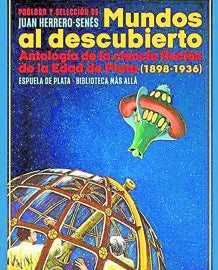
La selección e introducción, en un ilustrativo prólogo, corre a cargo del profesor titular de Literatura Española en la Universidad de Colorado Boulder, Juan Herrero-Senés , buen conocedor tanto de las vanguardias como de la ciencia ficción temprana. «Mundos al descubierto» persigue «hacer patente la riqueza, diversidad y pluralidad de la ciencia ficción española» en la Edad de Plata, señala el autor en el prólogo.
En sus páginas se suceden las aportaciones de escritores que conforman el canon de la literatura española, como Emilia Pardo Bazán, Ángel Ganivet y Ramón Pérez de Ayala , así como los mencionados Gómez de la Serna, Unamuno, Foxá y Azorín. A ellos se suman textos de periodistas y escritores con tirón popular en la época pero hoy olvidados, que ofrecen una amplia panorámica del género en aquellos años, mostrando, de paso, un hecho poco conocido para el gran público: que en España también se cultivó la ciencia ficción.
Por qué no tuvo en España un desarrollo parejo al que conoció la ciencia ficción en Inglaterra o Francia, la explicación es que se consideró entonces, e incluso en la inmediata posguerra, un género menor , equiparable al policíaco y dirigido a las clases populares, impropio, por tanto, como expresión de la alta cultura. Habrá que esperar en el ámbito hispano a que escritores de la talla de Jorge Luis Borges y Adolfo Bioy Casares no solo reivindiquen el género y su altura literaria en forma de cuentos.
Realidad cambiante
Pero a pesar de que no haya una sólida tradición autóctona de ciencia ficción, mantiene este especialista, «no supone que no puedan encontrarse textos, ni que estos no sean interesantes», suponiendo «un aspecto más de la poliédrica fisonomía de un periodo floreciente de la cultura española ». Por este motivo, los escritores españoles se acercaron al género de manera puntual, como forma de experimentación literaria en forma de relatos, algunos de los cuales publicó Blanco y Negro .
A pesar de la diversidad de enfoques, Herrero-Senés localiza en los relatos de la ciencia ficción española algunos rasgos comunes, que tienen que ver con una utilización de las claves narrativas del género como modo de interpretar una realidad cambiante y sometidas a experiencias tan traumáticas como la I Guerra Mundial , así como el temor ante los totalitarismos , especialmente, el comunismo .
«Los escritores españoles, en definitiva, ensayaron en ciertos textos las posibilidades expresivas de la ciencia ficción, y entonces produjeron obras —mayoritariamente cuentos y novelas cortas— donde se discute del rumbo nacional, de los límites de la experimentación científica , de las nuevas ideologías políticas o de la experiencia de la modernidad mediante el recurso a seres artificiales de otro planeta, eventos apocalípticos , sociedades utópicas, científicos obcecados o futuros lejanos».
En este contexto de entreguerras, predominan en los relatos las distopias y el pesimismo. Buen ejemplo de ello, es el texto publicado por Agustín de Foxá en ABC en 1935, en el que compara el universo de las termitas, «marxismo de las selvas de África», con una sociedad como la soviética, donde el hombre no se emociona con «los labios de la Gioconda », porque no tiene «más Norte que el trabajo y el estómago».
Comunismo y anarquismo
El autor de «Madrid, de Corte a checa» no es el único que reflexiona sobre el comunismo. Otros, como Ramón Pérez de Ayala, Miguel Calvo Roselló y la escritora Ángeles Vicente presentan en sus relatos sociedades deshumanizadas, donde la afectividad era borrada en favor de la productividad o son llevadas directamente al suicidio colectivo por una gran conspiración anarquista.

Otros, como Unamuno en «Mecanópolis» , narran el asombro y el terror de un individuo que llega a una ciudad regida por máquinas, mientras que Ángel Ganivet imagina un futuro apocalíptico en el que Granada ha sido destruida por un volcán .
Más personales son los enfoques de escritores como Azorín o Gómez de la Serna. El primero imagina la isla Ataraxia , donde una máquina convierte en utilitario todo impulso creativo, lo que a la larga esclerotizará a esa sociedad, mientras que el segundo aplica dosis de casticismo y humorismo a la historia de un científico obsesionado con dividir el átomo para hacerse rico.
También merecen destacarse la aportación de Ramón y Cajal, un inédito encontrado tras su muerte en el que se interroga, a partir de sus conocimientos científicos sobre cómo será la vida en el año 6000 ; y la que abre el volumen: un cuento en el que Pardo Bazán se imagina la vida de unos humanos prehistóricos y cómo la ciencia, pero también la desmedida ambición, conduce a su avance.
Este es, posiblemente, el relato más sorprendente y de mayor vuelo literario de un volumen que muestra que en España también prendió pronto la chispa de la ciencia ficción , que un siglo después se ha convertido en uno de los géneros literarios más populares .
Esta funcionalidad es sólo para suscriptores
Suscribete
Esta funcionalidad es sólo para suscriptores
Suscribete