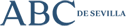En 1879 Francisco Giner de los Ríos, el gran artífice del ideal pedagógico de la Institución Libre de Enseñanza, escribió unas palabras sumamente lúcidas sobre los verdaderos fines del sistema educativo: «Los hombres "medio instruidos", pero no "educados", tienen su inteligencia y su corazón punto menos que salvajes ; oscilan al azar, guiados por un oscuro instinto más difícil de interpretar que el oráculo de Delfos; ignoran el arte de formar ideas propias y el de servirse de las ajenas, y la anarquía de su desvariado pensamiento se refleja en la inconstancia de su conducta, que por fáciles modos se envilece en el egoísmo y en el ateísmo práctico». Giner estaba denunciando la excesiva preponderancia del ingrediente intelectual y libresco en la práctica docente española de su tiempo, que él consideraba memorística, pasiva y mecánica, y que a su juicio suponía la desatención al aprendizaje de la vida. Sin entrar ahora en tan interesante diagnóstico, conviene centrar la atención en la dualidad que está en la base de ese razonamiento: la distinción entre «instruir» y «educar», es decir, entre la transmisión de conocimientos y un objetivo de más hondo alcance : la capacitación del educando para vivir "en todas direcciones".
El arte de vivir está indisolublemente vinculado al arte de educar y de educarse, que desbordan con creces el mero hecho de instruir. La instrucción trasmite el caudal de conocimientos canónicos y universales que son necesarios para la formación de la mente. Pertenece al orden de los aprendizajes técnicos. La educación —un proceso que comienza en el ámbito de la familia y que continúa en la escuela— genera, en cambio en el alumno la capacidad para pensar y obrar por sí mismo y despierta sus habilidades para desenvolverse en la vida con la adecuada solvencia moral que haga posible una convivencia civilizada y solidaria. Se trata de una actividad de orden ético vinculada al mundo del espíritu y destinada a formar al hombre como hombre. Una escuela que instruya pero que no eduque será siempre una escuela frustrada de la que el alumno puede salir desconcertado y falto de los resortes vitales imprescindibles para incorporarse a la sociedad con la madurez necesaria. Por muy pertrechado de títulos que se halle, siempre será una más de las variantes del triste arquetipo, embrutecido e insolidario, del «hombre masa» que Ortega formuló en su famoso libro.
Esa distinción entre «instruir» y «educar», reafirmada y practicada por la pedagogía institucionista, cobra en nuestros días una asombrosa actualidad tanto más sorprendente cuanto mayores son las diferencias entre la escuela española de finales del XIX y la de hoy. En aquella España de la Restauración pedir «educación» en el sentido gineriano de la palabra era aspirar a una nobilísima finalidad casi utópica, porque la prioridad acuciante del país era atender con urgencia a la instrucción de una juventud que apenas si tenía acceso a las aulas. «El problema de España —repetían una y otra vez los regeneracionistas— es un problema de escuela». El sueño de aquellos intelectuales del «fin de siglo» era poder ver algún día a una juventud escolarizada y a un país libre de la lacra del analfabetismo.
Con el paso del tiempo ese sueño se ha venido cumpliendo poco a poco. La Segunda República, potenciando la enseñanza pública, significó en ese terreno un avance muy significativo. Más tarde, desde finales de los cincuenta, a comienzos del desarrollo económico del franquismo, la multiplicación de centros escolares, sobre todo de institutos de Enseñanza Media, en las zonas rurales abrió las puertas a un alumnado que hasta entonces no iba más allá de los estudios primarios. Y hoy no hay un solo español, cualquiera que sea su extracción social, que no tenga acceso gratuito a los grados básicos de la enseñanza, incluido el propio Bachillerato.
La paradoja reside, sin embargo, en que a ese supuesto nivel de «instrucción» no parece corresponder en la práctica un nivel equivalente de «educación» en el sentido humanista del término. Es innegable que nuestra juventud actual está en su conjunto más «instruida» que la de antaño pero sólo en términos cuantitativos, porque toda ella, mal que bien, pasa por el filtro escolar. Pero dudo mucho de que tal nivel de instrucción sea cualitativamente comparable al de otros tiempos no tan lejanos. Y dudo sobre todo de que esté mejor «educada», mejor preparada que antes para una convivencia madura y responsable. Ésa es al menos la percepción que muchos profesores tenemos al enfrentarnos en la Universidad con alumnos que nos llegan con una vocación cada vez menos definida, intelectualmente menos maduros, más «escolares» en sus comportamientos en clase y menos sensibles a los problemas del entorno, problemas que prácticamente han dejado de debatirse en los foros universitarios.
Una cierta atonía, un desinterés por las cuestiones que van más allá de la mecánica interna de una Universidad cada vez más rígida y burocratizada, revelan la carencia de lo que Giner entendía por «educación», es decir, el proceso de maduración de la persona para interesarse por todo lo ajeno y enfrentarse a la «lucha por la vida» bien pertrechada de valores. En el gran debate sobre la enseñanza que este país ha de abrir con toda urgencia si no quiere permanecer estancado, habrá que conjurar el riesgo de que nuestros alumnos sigan saliendo de las aulas «medio instruidos» pero no «educados».