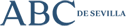Va a llevar razón el director general del ramo y el cine español vive uno de esos momentos de fertilidad casi oriental, pues cada rato aparece una nueva película española en la competición del festival.

Francesc Colomer y Marina Comas, protagonistas de «Pan negro»
La última, por ahora, ha sido «Pan negro», de Agustí Villaronga, que tiene uno de esos arranques tan impactantes como la bota de Ufjalusi en el tobillo de Messi. Ha de ponerse uno a respirar como una de las parturientas de Naomi Kawase (la directora de la otra película de competición, «Genpin») para recobrar el pulso al término de la secuencia. Tan sólo la reconocible y tranquilizadora aparición, al poco, de un niño tras un tazón de leche nos advierte de que estamos ante una película del género tazón de loza desconchado, que es al cine español lo mismo que el género samurái al japonés, el de kárate al chino o el de «voz en off engolada» al francés.
De hecho, Villaronga adscribe la historia que cuenta al cine de posguerra porque de ese modo los contornos éticos, ideológicos y sociales están ya marcados de antemano, sin necesidad de mayores explicaciones; pero hubiera podido instalarse en cualquier otra época o lugar, pues habla de la envidia, la humillación, la venganza, la intolerancia, el abuso, la resignación, la falta de escrúpulos y de ideales… El tópico no le quita garra ni al argumento ni a los personajes, y ni siquiera el hecho de que sean (otra vez) los ojos de un niño los que hagan de limpiaparabrisas de la trama desactiva ni su intriga ni su interés.
Como es propio en el cine de Villaronga, lo escabroso y lo malsano conviven en armonía estética con lo poético y lo ingenuo, hasta el punto de que «Pan negro» tiene ahí su auténtica miga que explosiona en un desenlace atronador. La mirada del protagonista ha sido el recipiente en el que hierven las actitudes de los demás, desde el sórdido encuentro de su madre con el alcalde, hasta el suyo con la «verdad» de su familia y con su nueva y prometedora vida; y del hervor de todo eso sale un personaje nuevo, acorde con los tiempos y los paisajes. Y aunque parezca «otra» película de la posguerra española, ésta tiene la particularidad de no sacar ni un solo personaje «bueno», libre de mal o maldad, fuera vencido o convencido (tampoco hay vencedores).
A ganar la Concha de Oro
La película a competición no española del día era la japonesa «Genpin», que ha venido a ganar la Concha de Oro. Su directora es Naomi Kawase, que en japonés quiere decir sutileza, delicadeza, lirismo, primor y quiero un premio YA… No le vendría mal al Festival de San Sebastián que el primer gran premio internacional de Kawase fuera su Concha de Oro, entre otras cosas porque es la gran apuesta del actual cine japonés y la crítica de todo el mundo se zambulle en su cine con un primer cristiano en el Jordán.
«Genpin» es un filme peculiar, un documental, un alumbramiento, a la idea de que hay que llegar al mundo de un modo natural y mediante un parto libre de cualquier elemento extraño o ajeno a la tradición. Se centra en un personaje, un ginecólogo llamado Tadashi Yoshimura en cuya clínica se aplica una filosofía y una preparación a las parturientas por la cual el dar a luz es una fiesta zen.
La camarita de Naomi Kawase es pura seda y acaricia los rostros y estimula los cuerpos y traduce los sentimientos y los temores; y sabe combinar las palabras suaves del sabio y anciano doctor con las declaraciones, algunas impactantes, de sus pacientes, y también con el milagro del parto, pues se asiste a tres de ellos con una naturalidad y una magia realmente balsámica. Todo es dulzura y sensibilidad, sin apenas síntoma de dolor, no hay gritos sino gemidos (como enlazando la concepción con el parto); tampoco hay contrapartida, ni ejemplos o casos oscuros. Es un lugar en el que uno dice la palabra cesárea y le tiran un dodotis usado a la cara, porque, entre otras cosas, el sabio doctor considera que morir en el parto es tan natural como sobrevivir. Dios decide.