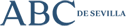“Los guaqueros van probando, hacen un hueco, meten un palo que van moviendo para ver qué sienten y cuando empiezan a notar que hay algo, excavan para llevarse lo que encuentren en la tumba”. Lúrica es arqueóloga y trabaja en el Museo de las Tumbas Reales del Señor de Sipán, éste que recrea una de las maravillas arqueológicas comparables al Machu Picchu o la Muralla de Jericó. Esta peruana habla de la profanación de los yacimientos arqueológicos como quien habla de comprar el pan, como si fuese el hábito más normal del mundo. Y es que en Perú, donde se esconden vestigios de un valor indescriptible, los “guaqueros” o saqueadores de tumbas han tenido libertad absoluta para campar a sus anchas hasta hace bien poco.
“Funciona casi como el mercadeo de la droga", relata Alva
Aunque parezca mentira, no fue hasta 1987, con el descubrimiento de la riquísima sepultura del Señor de Sipán, gobernante de elite de la cultura moche en el noroeste del país, cuando Perú se percató de que necesitaba una buena legislación antisaqueo. En 1988, la revista “National Geographic” dedica un amplísimo reportaje que lleva a su portada el enterramiento en Sipán y solo entonces comienzan a moverse los hilos. “Hasta esa fecha, decir saqueo de tumbas era un tema casi folclórico en Perú”. Quien así opina es el descubridor del tesoro, el arqueólogo Walter Alva, que detalla a continuación cómo actúan en este país los traficantes de piezas de arte.
“Funciona casi como el mercadeo de la droga. Un comprador local abastece al traficante de Lima, que ofrece las piezas al exterior”, relata. “En estos momentos, el mayor mercado de vestigios arqueológicos es Europa; de hecho, la última pieza recuperada del arte ancestral peruano ha venido repatriada desde Galicia, una región de España”, dice ante la prensa de este país desplazada con la Ruta Quetzal BBVA 2011.
«Otro» deporte nacional peruano
Hasta que la ley cambió, el expolio de las tumbas era casi deporte nacional en Perú, sobre todo, por parte de la gente pobre. “El mayor saqueo se produce en el campo, es gente que por desconocimiento y necesidad van a hacerlo, pero el problema real está en los traficantes. Además, hasta hace muy poco tiempo, eran los propios coleccionistas de obras de arte y los museos los que trapicheaban directamente con el traficante para adquirir en el mercado negro la obra e incorporarla a sus colecciones”, comenta con la rabia impregnando su discurso el eminente arqueólogo peruano.
Hasta hace poco, los coleccionistas o museos compraban en el mercado negro
¿Cuándo cambió la situación? Hubo un escándalo de tráfico de obras de arte peruanas en el que se vio implicado hasta un Nobel. En ese momento, se firmó el Memorándum de 1994 con Estados Unidos porque se habían detectado las obras revendidas en Los Ángeles. Se infiltró a agentes del FBI, porque “el nivel de la mafia involucrada fue de la mayor magnitud”, relata Alva. Y concreta: “El traficante era un excoronel de la Policía peruana; un ciudadano cubano-mexicano movió las obras en Norteamérica y fueron a parar a Panamá, hasta que ingresaron por valija en su embajada en Estados Unidos. Fue una auténtica mafia “blanca”, con diplomáticos y gente de altísima cultura y nivel socioeconómico implicados”. Pudo destaparse porque la persona que pujó 1,6 millones de euros por un pectoral coxal descubierto en las tumbas de Sipán era un agente infiltrado del FBI.
Posteriormente, la colaboración de Interpol facilitó la devolución a Perú de algunos de los tesoros que le pertenecían. Perú y Estados Unidos llegaron a su convenio, la “Ley de Emergencia Antisaqueo”, que generó luego el desarrollo de una legislación nacional en el país andino. Walter Alva se congratula porque en ese momento comenzó a gestarse el cambio en su país: se hizo una labor didáctica para educar a la gente sobre el terrible delito que supone el “guaqueo” de estas piezas y se definieron unos programas, los Grupos de Protección Arqueológica, por los que unos vigilantes velan por la seguridad de las obras.
Los nativos vivieron otro doble fenómeno: por un lado, al conocerse la gran riqueza encontrada por Walter Alva y su equipo, se volvieron más ambiciosos por descubrir más tumbas; mientras, que otros llegaron a organizarse en “comunales” o grupos de ciudadanos-policía, celosos de que nadie tocase sus riquezas antepasadas.
Las lagunas de la legislación nacional
“En la actualidad, hay un lista roja confeccionada por la Unesco sobre las piezas que posiblemente están en el mercado negro para que se detecte su subasta o reventa en cualquier país”, señala el arqueólogo, aunque también agrega que la legislación internacional tiene importantes vacíos. “Hay que demostrar que una pieza es robada, y es difícil. La ley penaliza el saqueo y el tráfico, si te pillan, pero no la posesión de objetos arqueológicos comprados en el mercado negro. Además, esas personas basta con que declaren sus posesiones para que no se les pueda castigar. Por eso, se está extendiendo la moda de “blanquear” las colecciones, que no es otra cosa que prestar la obra que se posee para una exposición y ya está blanqueada”.
Otra dificultad añadida son los costes sobrevenidos de la lucha contra el saqueo: “Hemos perdido juicios porque no teníamos dinero para pagar los costosísimos abogados americanos”, lamenta Alva.






 Tve 1:
Tve 1:
 Tve 2:
Tve 2:
 Antena 3:
Antena 3:
 Cuatro:
Cuatro:
 Telecinco:
Telecinco:
 La Sexta:
La Sexta:
 La 10:
La 10:
 Canal Sur:
Canal Sur:
 Canal 2 Andalucía:
Canal 2 Andalucía:
 ETB 1:
ETB 1:
 ETB 2:
ETB 2:
 TPA:
TPA:
 Nou:
Nou:
 Canal Extremadura TV:
Canal Extremadura TV:
 7RM:
7RM: